La literatura del desastre de Maurice Blanchot conjuga un aspecto inconfundible de nuestra experiencia: su relación con lo que está saturado de sentido, cosa que también — a la luz de Levinas — puede ser leído como lo Otro, es decir, aquello que es pura indeterminación. Lo ajeno se manifiesta en el acercamiento a la estructura de la realidad, acercamiento tácito que se desvive con la ausencia de un elemento definitorio del ser, aspecto heredado desde el giro hecho en la ontología del siglo XX con la publicación de Ser y tiempo. Las subsiguientes filosofías de la diferencia acotan la experiencia del ser a los rasgos de expresión humana subordinada a la lengua.
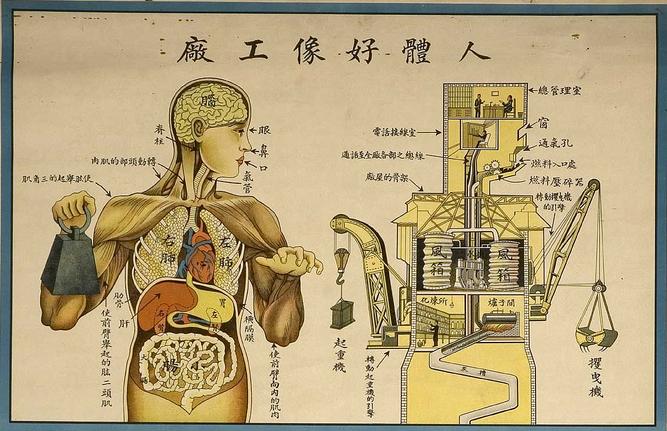
Suddenly a sorrow the color of dawn welled up in him. They might as well lick each other’s wounds. But they would lick forever, and the wounds would never heal, and in the end their tongues would be worn away.
Kobo Abe, The Woman in the Dunes
Los otros son la medida de mi propia extrañeza. Hablar de los otros supone la entrada en algo infranqueable, algo que, no obstante, nos remite a nosotros mismos; otro y yo compartimos la experiencia de lo ajeno apenas disimulada con la mirada compartida al interior difuso de cuya región se desprenden todas mis experiencias. Otro y yo acontecen juntos en el juego ineludible del mundo, el propio fenómeno del mundo se nutre del juego entre los otros y el yo: mi existencia y la del otro, lo mío y lo ajeno. Al interior, donde hay puro pulso, sin embargo, se avizora la corriente latente de la que fluye mi yo brumoso dispuesto por un cauce inagotable de experiencias; al exterior, donde acaece el cúmulo de tenues imágenes que me componen, existo bajo la mirada ajena, la opinión; la designación de un nombre, el relato del mundo. Existo entonces simultáneamente como otro y yo, ocurriendo en el cauce de apariencias que componen nuestro encuentro con lo ajeno, referido en todo momento al germen de mi difusa personalidad, con lo que el viejo de Königsberg tiene razón: me remito a una coordenada vacía dónde todas mis representaciones quedan acumuladas 1.
Me mantengo, pues, remitido a la secrecía de mi voz, fijado en las palabras escriturales que componen los signos de lo ajeno devenidos en el tiempo para asir un retrato de mis palpitaciones 2. Voz callada, habla clavada en el eco de un vacío. Ajeno entonces es también el cúmulo de pulsos que componen nuestro yo, esa cosa extraña llamada a veces conciencia: cúmulo de impresiones en devenir, cosa que remito a un pulso y un puñado de sensaciones porque su flujo irregular admite, ante una impresión más bien arcaica, cuando no kitsch: la apariencia del pensar como una corriente, un canal de riego o una dársena, un cuerpo de agua encauzado, ordenado; un cuerpo de agua oprimido. No obstante, sus recovecos presentan puertas de salida y entrada, saltos y dobles de esquinas, laberintos y salas abovedadas, recodos y retornos, vueltas, avances y senderos imprevistos, en una palabra, una pluralidad informe.
Experimentamos el abismo latente que envuelve a nuestra persona como algo inaudito, algo alejado, ahíto de un vacío que no parezco yo, viendo detenidamente el devenir en desastre de mis pensamientos nos extraña la ausencia de un solo gesto propio: “alguien que no soy yo me vuelve pasivamente otro” 3. Lo Otro, la ajenidad entera, ha resultado un tema atronador para el pensamiento. Lo otro no se limita a la frontera impenetrable entre los hombres, otro es también todo aquello allá afuera: las tierras baldías, los mares, las voces elevadas de la muchedumbre, los edificios y las plantas, la arena hacinada en las playas cimentada en cada grano encerrado en un diámetro de apenas 1.8 mm; diámetro que diminuto asfixia todo a su paso, envolviendolo todo, que a diferencia del agua, se rehúsa a ser desplazada, rehúsa cualquier movimiento entre su masa de duras partículas porosas, o, como dice Kobo Abe en boca de Nikki Jumpei, siquiera imaginar movernos entre la arena como dentro del agua conjura la imagen de nuestras vísceras aplastadas entre la arena.
Yo y otro, granos de arena, cercados por el diámetro redondo de 1.8 mm. El caso entonces es que yo existo intransitivo, que el único fenómeno que no se experimenta como el otro es mi propia existencia, que la cargo a los hombros a pesar de los otros que me precedían. Existo sobre el pulso latente de los momentos vacíos dentro de mí, momentos no mediados por mi experiencia, sino dispuestos entre sí por el paso inapelable de cada instante; instantes imposibles de señalar, ajenos al gusto de mi febril personalidad o mis humores volátiles pero enredados junto a cada decisión tomada por mí.
Apelo a Kobo Abe por el sentido que la otredad cobra en su novela: La mujer en la arena. Abe, quien fuera llamado el escritor menos japonés por sus contemporáneos, se distinguió por tener un interés por el problema de lo otro. A diferencia, sin embargo, de la recuperación nacional de Yukio Mishima o de la estética de la delicadeza Japonesa de Yasunari Kawabata, Abe estaba más bien preocupado por los intersticios de la personalidad individual que son asediados por la ideología y el estado. Japonés modernísimo, liberado de la nostalgia de la posguerra, inquieto ante el ensanchamiento de la vigilancia, Abe presume una obra donde se explora la tensión entre el individuo y su entorno. Los personajes de Abe son otros, síntomas de un mundo excluyente, individuos perturbados por el olvido dentro del caudal raudo de la sociedad moderna. La otredad inextricable del mundo, la instalación de un montaje de normatividad, es entonces para Abe, sospechosa, y esto incluye los supuestos sectores que se encuentran “fuera del estado”. No porque estos sectores se oponen a un estado fuera de la normatividad, con ello llegaríamos de nuevo a una especie de nacionalismo japonés flojo, sino porque Abe duda que estos supuestos lugares exteriores estén apartados de la lógica de asimilación que participa en el mundo mismo. Esos sectores que menciono refieren a lugares idílicos: el campo, la aldea; la distinción se pone en que en la ciudad está el mundo porque es moderna y en la provincia está la vida auténtica porque ha conservado sus tradiciones. Así, La mujer en la arena esconde un acuse no sólo a la sociedad desesperada del Japón industrial, sino también a la idealidad de la vida en el campo, como si la comunidad campesina no moldeara a sus sujetos. El campo japonés idealizado consta de la misma lógica de la asimilación que no se distingue del servicio militar o el deber civil, el argumento de La mujer de la arena, se podría decir, muestra cómo se habita en el mundo: unfree, por adoptar el sentido sutil de la palabra en inglés. Un estado donde hay un hemisferio privado y otro público, pero los dos son mediados por el compromiso impuesto y la vigilancia de una comunidad.
Kobo Abe abre las páginas de La mujer de la arena en pleno misterio: Nikki Jumpei, el protagonista de la novela, es reportado como desaparecido. Cualquier pista de su paradero es desconocida, se ha desvanecido en el aire sin dejar ni un rastro, tan sólo el libro abierto en la última página leída y el abrigo con el cambio exacto para la tarifa del tren subterráneo dentro de su apartamento mustio. Después de una búsqueda algo floja por las autoridades japonesas, una interrogación a su esposa, a sus familiares y a sus compañeros de trabajo (nos enteramos un poco más tarde en la novela: Jumpei era maestro), la policía se encoge de hombros y cierra el caso de la desaparición de aquel hombre taciturno: lo que parecía algo grave era tan solo uno de muchos suicidios que ocurren al año en Japón. El tema de la novela, al igual que muchas de las narraciones que suceden a Kafka, se centra en la captura de un hombre común, su aprisionamiento dentro de un mundo conformado por leyes oscuras que le imputan un destino dentro de los albores de una ley secreta y aparentemente absurda que rige desde algún lugar insondable. Como si Kafka hubiera escrito la novela, Jumpei no está destinado a regresar a Tokio. La decisión de la policía, con todo, no es precipitada. Jumpei había dado a entender a todos sus conocidos que emprendería un viaje, obviando con saña los detalles: su destino, sus actividades, con el motivo de atizar las envidias de sus compañeros y las atenciones de su mujer extrañada.
No sé qué tan común fuera el fenómeno del periplo suicida en aquel tiempo de la novela, sin embargo, la trama me hace recordar los actuales excursiones al bosque Aokigahara, donde los senderos ceñidos de musgo y troncos caídos ostentan las cicutas adornadas con parafernalia suicida: símbolos y códigos — quizá sensatos para el difunto —, juguetes y figuras de peluche retorcidas y colgadas de cabeza, el vestigio de un ritual extraño o la catarsis de algún parroquiano ya fallecido; en ocasiones, el cuerpo descompuesto de un hombre colgando desde alguna rama con la cabeza baja y los boquetes donde solían estar los ojos envueltos en una expresión de un vacío profundo y doloroso, último ademán grabado en el rostro hasta convertirse en polvo. No faltan por supuesto las cartas de suicidio que condenan a este mundo, algunas bellísimas, otras parecen más bien un berrinche, todas cartas donde la última palabra deja algún dejo de la persona en este mundo anónimo, donde el mundo es condenado, la tiranía confrontada, donde el fallecido yace atado para siempre con toda su bilis a ese mundo desgarrado que lo vomitó de sus adentros.

No dejo de pensar, y es tan sólo porque lo acabo de leer, en el Pilgrim ‘s Progress. Christian, protagonista y alegoría evidente del sentido religioso de la obra, emprende un viaje hacia la Ciudad Celestial para hacerse de un lugar a lado del seno del señor después de haber sufrido visiones del juicio final, visiones espantosas en donde su ciudad: the city of destruction es envuelta en llamas y sus ciudadanos condenados, replicando a otrora la caída de Sodoma y Gomorra; su búsqueda en el sendero hacia la Ciudad de Dios replica el deseo puritano por algún lugar fuera del mundo, una morada sin habitación reservada para los peregrinos que han sacrificado la fruslería carnal del mundo y se han aventado al sendero hacia la verdad de la palabra, un lugar reservado para los hombres y mujeres pulcros que acatan las razones del cristiano verdadero, es decir, del puritano protestante o el Calvinista asceta. En el Pilgrim’s Progress el otro existe como la medida de mis pecados, existe como el hermano o camarada posible, pero también como el más profundo peligro, la causa eficiente del desvío del sendero y la caída hacia los ribazos cauterizantes del mundo vano. En el camino, Christian se encuentra con otros personajes que lo guían a través del sendero, aconsejándolo con el murmullo de las escrituras que él tan bien proclama con su fe impávida o celebrando su devoción, su acato y miedo, su abandono del mundo lanzado al camino del peregrino; otros que lo disuaden o lo quieren persuadir de tomar algún atajo a las puertas del cielo, que apelan a un término medio, donde las riquezas y la palabra divina congenian armoniosamente; donde el diablo y la virtud se toman de la mano, querrán decir, piensa Christian. El sentido alegórico de John Bunyan sigue de cerca a la teología Calvinista: el rechazo a los bienes y las pasiones, la maldad ingénita de los hombres.
El Pilgrim’s Progress es un pase de revista de todas las tentaciones que surgen dentro de la vida cotidiana, su motivación, su consejo al lector — como visto desde la óptica crítica de Nietzsche — es el rechazo a la vitalidad, la aceptación de que la enfermedad superlativa es lo mundano, que las cosas del día a día son la causa de esa carga pesada que sentimos a los hombros cuando la tristeza en que habitamos nos invade repentinamente en las noches estivales. Todos, piensa Bunyan, sentimos la angustia de la condena, todos habitamos este lugar terrenal invadido por lo transido de una vida envuelta en su propia finitud, dentro de esa morada tenemos también a otros, otros que nos disuaden del camino, nos tientan a disfrutar los frutos del mundo, otros a los que apelo con la escritura de esta nota espuria. Para John Bunyan los otros existen como fuente de la angustia puritana, como el hermano ineludible mencionado en los mandamientos y como la tentación impertérrita del desacato. Por otro lado, lo verdaderamente perverso del Pilgrim’s Progress es que el destino de los agraciados es la muerte, que el camino es una decisión voluntaria por la muerte, una huida de la mancha de este mundo. Dejando atrás el mundo vano se llega a las puertas del cielo. Además, a pesar del sentimiento religioso — o incluso, por éste mismo —, Bunyan no deja de ser un hombre aguerrido a las fuerzas cruentas de la violencia. El cristiano modelo de su Pilgrim’s Progress es también un guerrero a espada y escudo enfrentándose a la maldad, degollándola y dejando su cabeza empalada en la carretera para que el siguiente malvado tiemble ante los agentes del señor y los peregrinos se regocijen ante la muestra de la justicia sangrienta de Dios encarnizada en ese espectáculo. En todo caso el libro rezuma no sólo el hedor del proselitismo clásico de distintos textos alegóricos, sino también el humor irascible del mundo sajón, con lo que tratar con el otro es asimilarlo, oprimirlo, limar sus contornos hasta que sea conforme a mí. Ahora bien, ese lanzarse a la muerte, ese pasar entre dudas y contrincantes, ese rechazo a los enseres del mundo, ser yo en la muerte antes de ser otro, me parece a mí algo no muy diferente al suicidio. Arguya quien sea que el sentido de Bunyan es la recompensa de una contienda religiosa contra la propia tentación al otro sea la salvación, el caso es que Christian muere ahogado al final de la primera parte del Pilgrim’s Progress y la gracia lo alcanza bajo la condición, demandada por el propio Dios, de que se deje ser engullido por las aguas.

El sentimiento puritano de Bunyan repite inadvertidamente el sentimiento de soledad supuesto en la tensión entre el individuo y el mundo, sentimiento que parece asediar también la relación escabrosa entre el Dasein y el mundo en Heidegger, no por nada el filósofo de la selva negra abraza el protestantismo después de su matrimonio con Elfride. Las cartas de suicidio de Aokigahara, como podrá ser previsto, no difieren de la nota suicida común: lamentos por un amor perdido, solitud incurable, un sentimiento latente de extrañeza; el presentimiento cauterizante de ser un impostor, un extraño dentro de una tierra de extraños, una cosa que llegó a este mundo de manera rota, como si el regalo de la sensación, de la conciencia, de la memoria, fueran una condena. Es cierto, hay cartas de suicidio bellas, no sólo por el estilo, sino porque apuntan a un fenómeno ineludible: fijan el escenario donde el mundo abre heridos en la vida brusca sumida en las contradicciones del habitar un lugar desolado y frígido, cauterizante y abrazador, donde el mundo impera y casi ordena a sus seres desistir. Paradójicamente, el suicida entonces elimina el existir intransitivo de su vida como un acto por encima del mundo, y sí este es suicidio de verdad y no la muerte agraciada del peregrino, diría Bunyan, no sólo envenena su vida, sino también su alma, con lo que lo hace un pecado más detestable que el propio homicidio. Con ello, se nos ocurre una sugerencia: la soledad está sostenida por el propio acto inextricable de la existencia con el otro, el suicidio es el último recurso contra lo absurdo; el suicidio en su lamentable destino, marca la faz soslayada de lo otro, marca la ausencia llana de todo otro, sentirme ajeno a todo, ajena se vuelve la vida que conjunta mis adentros. Decimos entones que el suicidio, al adolecer el mundo, la pura exterioridad que lo sostiene, no hace sino resaltar la presencia fija y vacía de un haber intraducible, haber que subyace a los confines del mundo compartido, que fomenta la solastalgia filtrada entre los eventos endebles de la cotidianidad. Levinas, en el Tiempo y el otro, dibuja el principio de su ontología en un hay sin ser; Il y a, que suministra en su fijeza un lugar impersonal de donde todo posible existente se desprende y donde la apariencia de cualquier fenómeno está sujeta: Il pleut, llueve. Lo que llueve no es determinado, el ocurrir dado se manifiesta impersonalmente, “Il” el pronombre refiere a completamente nada.
La similitud con Dios no es accidental. Este hay por debajo de todo, es un ente, dice Levinas, lo asume como algo (Étant) fijo y total. Y, con todo, esta totalidad está directamente ligada con el existente que concibe, forma y se desenvuelve dentro del mundo donde procesa la ajenidad de todas las cosas a un punto de identidad y manipulación, cosa que hace a Levinas limitar al concepto de ser solamente al juego del sentido. El hay inmarcesible e inaccesible es sin ser, con lo que nos encontramos con el germen de una fijeza desbordante, impersonal, frígida, consecuencia de un ente ajeno a la alteridad variable de la finitud: “Solo el ser infinito puede reducir la diferencia en la presencia. En este sentido, el nombre de Dios, tal como se pronuncia en los racionalismos clásicos, es el nombre de indiferencia en sí misma” 4. La relación con el otro indeterminado de Levinas, cabe decir, es esperanzadora. Para el filósofo judío, la presencia de una totalidad indeterminable en el trasfondo del sentido fomenta la idea de que la verdad está en punto de contacto con el existente. El hecho es entonces que la propia constitución de cualquier generación, invención, idea, concepción, aparecer, parecer de algo descansa sobre lo enteramente Otro, habita dentro de éste y nuestra vida finita se remite al Otro infinito.
La desaparición en Japón es común, y la mayoría de las veces el suicido queda ofuscado por la compulsión de los sujetos que se arrojan al abismo; innumerables cartas de suicido expresan la fatiga de los hombres y mujeres sujetos a las imágenes de una sociedad compuesta por el alcance de la eficacia, la responsabilidad y la virtud de un modo prólijo de vida afiliado a unas costumbres impertérritas de la que se desprende la imagen del ciudadano japonés ideal. Es sensato que Jumpei saliera de la ciudad con el motivo de quitarse la vida, piensan sus colegas del colegio. Nikki Jumpei es un hombre peculiar, gusta de hablar frecuentemente de temas inusitados y se desvive por las características y comportamiento de los insectos. El viaje que suscita la trama de la Mujer en la arena tiene como motivo la exploración de las dunas cercanas al mar. Jumpei piensa encontrar una nueva especie de escarabajo sin ninguna otra hipótesis de que ésta pueda encontrarse en la arena más que este en un terreno no estudiado por la entomología. Un hombre viejo lo observa, le pregunta si tiene algún lugar donde hospedarse.El viejo y otros hombres con el rostro velado guían a Jumpei a una aldea ruinosa con unas casas viejas y agachadas. Al parar en las afueras de la aldea, Jumpei divisa dunas extendidas hasta el mar y nota que, dentro del pozo profundísimo de una duna pronunciada, una de las casas se erige en el fondo. Los hombres descienden una escalera de cáñamo y le hacen señas para que baje a la casa. Una vez en el pozo, los hombres remueven la escalera; desde el vestíbulo de la casa, una persiana se abre y una mujer enteramente cubierta de fina arena lo recibe. Jumpei ha sido engañado, el espectáculo fue hecho a posta con el motivo de aprisionarlo entre los muros movedizos de la duna. Dentro de la duna, su existencia y la de la mujer es un escarnio, un tedio encarnizado, sus días se decantan en la operación inútil de cavar la arena que se desliza hacia la casa, cavar la arena, entregarla a sus carceleros en latas de kerosene que después ascienden con cuerdas. Cavar día y noche, el tiempo se confunde, las manos son ahora el palpitar ardoroso de los cayos sosteniendo la pala y hasta la sensación se turbia, pues no importa la hora, la arena los cubre. El sudor es rasposo, la boca que bebe el agua se lleva siempre un trago de arena; la respiración es tosca. Y cuando sus cuerpos yacen juntos en el piso después de hacer el amor, después de la resignación a esa carcel en la cercanía del otro erótico, sienten los dolores de la piel cubierta de arena frotando otra piel. “¿Para qué? ¿Por qué? La arena nunca se acaba ¿Qué hacen con la arena? ¿Quieres hacer esto siempre? ¿Recoger arena?”, imputa Jumpei a la mujer: “Si no la sacamos, nadie la saca. Y primero nos destroza a nosotros y después a toda la aldea”. Leer
La novela es la tabulación de Nikki Jumpei, su intento de huida frustrado por la ley y la vigilancia, el mundo estrepitoso que mira desde encima de la duna. “¿Alguien ha escapado?” pregunta a la mujer “Una vez una pareja escapó, no pasaron de la torre de vigilancia cuando ya los traían de regreso dando aullidos en la noche”. Yo seré el primero en escapar, piensa Jumpei azorado por la arena que se filtra en toda la casa y cauteriza su piel en perpetuo sudor. En algún momento, delirando ante el calor inaudito dentro de la casa entre la duna y con la mujer durmiendo desnuda a unos pasos de él, una toalla en la cara, con el resto del cuerpo anegado de los granos diminutos de la arena, Jumpei recuerda la soledad, advierte que ésta es una inquietud inútil:
“Once he had seen a reproduction of an engraving called “Hell of Loneliness” and had thought it curious. In it a man was floating unsteadily in the air, his eyes wide with fright, and the space around him, far from being empty, was so filled with the semi-transparent shadows of dead persons that he could scarcely move. The dead, each with a different expression, were trying to push one another away, talking ceaselessly to the man. What was this “Hell of Loneliness”? he wondered. Perhaps they had misnamed it, he had thought them, but now he could understand it very well . Loneliness was an unsatisfied thirst of illusion”

Sed de la ilusión de yacer lejos del zumbido del mundo, sed de la ilusión del silencio. Como insiste Heidegger, los otros nos esperan ya antes de que vengamos a la existencia. Estamos arrojados al mundo y, con tono esperanzador, responde Levinas que vivimos arrojados para ese otro. Este ensayo, este retazo, esta nota, nace de una operación arbitraria: el pulso de la ansiedad al leer una novela, el hundirse en el espacio intangible e impersonal de la lectura, latido ineludible al momento de leer y ver que la escritura no es una materia viva o una vida, sino algo que atraviesa todo lo vivible: “La literatura no es agotable, por la suficiente y simple razón de que un solo libro no lo es. El libro no es un ente incomunicado: es una relación, es un eje de innumerables relaciones” 5 . Cuando leemos tratamos con lo otro a manera de que este se integra en nosotros saltando las barreras de una frontera honda de modo que quedan desdibujados los contornos entre el escritor y el lector. Según Deleuze —siguiendo a Blanchot — el acto de escribir consta de un devenir en otro: devenir-mujer, devenir-animal, devenir-bacteria. Otro que no es yo ni es tú, es un refundir en las aguas negras del lenguaje. En Kobo Abe busco el abismo oscuro de esa frontera, la primacía del sentido. Al leer La mujer en la arena siento vértigo. La literatura es un proceso de descomposición de la lengua, un socavar la lengua heredada a lengua menor, sintaxis, difuminación de la individualidad en la manifestación del síntoma en los personajes. La literatura es un delirio histórico-cultural, o desplazamiento de pueblos y de razas que se desposee de todo yo. Al leer La mujer en la arena intuyo que ese infierno de la soledad es una ilusión provista por una voz flaca, siento que las palabras quedan descompuestas y sus fibras esparcidas entre las dunas.
Bibliografía
- Abe, Kobo. The Woman in the Dunes, Vintage books, 1964, New York, U.S.A.
- Abe, Kobo. The Frontier Within. Essays by Kobo Abe, Weatherhead books/Columbia University, 2013, New York, U.S.A.
- Blanchot, Maurice. La escritura del desastre, Monte Ávila editores, 1990, Caracas, Venezuela.
- Borges, Jorge Luis. Inquisiciones/otras inquisiciones, Debolsillo, 2011, Buenos Aires, Argentina.
- Deleuze, Gilles. Crítica y clínica, Anagrama editorial, 1996, Barcelona, España.
- Derrida, Jacques. De la gramatología, Siglo Veintiuno editores, 2021, ciudad de México, México.
- Heidegger, Martin. Los conceptos fundamentales de la metafísica: Mundo, Finitud, Soledad., Alianza editorial, 2007, Madrid, España.
- Heidegger, Martin. Hitos, Alianza editorial, 2001, Madrid, España.
- Heidegger, Martin. Ser y Tiempo, Trotta, 2016, Madrid, España.
- Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura, Taurus, 2006, Madrid, España.
- Levinas, Emmanuel. Time and the other and additional essays, Duquesne University Press, 1987, Pittsburg, U.S.A.
- Me refiero evidentemente a todos los parágrafos que integran la sección segunda de la Deducción de los conceptos puros del entendimiento en la Crítica de la razón pura. cf. Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura, Taurus, 2006, Madrid, España, pp. 152-177.En propias palabras de Kant, la exposición de la unidad originaria sintética de la apercepción está regida por el yo pienso al que se remite toda intuición sensible de todo posible sujeto trascendental. Esta transformación del manojo de impresiones de David Hume, es decir, de un intento de disolución del ego cogito, de regreso a un fenómeno unitario constituye el salto cuántico del empirismo al idealismo trascendental. Ahora bien ¿No hay ahí, sin embargo, una ausencia de las propias representaciones, un abismo dentro del cual se mueven mis distintas intuiciones, es decir, una región necesariamente vacía, sin elementos más que su propio raudal de intuiciones; cosa como esa no se manifiesta entonces en la mente como algo ajeno a los rasgos ya lingüísticos a los que estamos subordinados? La determinación de toda posible representación a una unidad donde no son distinguidas como tales supone la forma inaparente de la propia unidad sintética, es decir, su indeterminación, su fondo vacío donde las intuiciones se mueven libremente. De ahí lecturas como las de Heidegger, donde el suelo fundamental de la primera edición de la Crítica que liga a la apercepción con la espontaneidad de la imaginación aflora un sentido de la multiplicidad indeterminada de la apariencia. En ese caso, la experiencia del propio origen de las representaciones que se forman me es, si bien accesible, ajena. El propio Kant remite al yo en perpetua referencia a este yo pienso, donde me represento no como yo mismo, sino como soy.
- Pienso en la gramatología Jacques Derrida, donde la división signo y significante que sostiene a toda la estructura representativa del conocimiento nace del fenómeno interior de la voz: el oírse-hablar, fenómeno que es suplementado por la re-presentación del pensamiento en la escritura.
- Blanchot, Maurice. La escritura del desastre, Monte Ávila editores, 1990, Caracas, Venezuela, p. 9.
- Derrida, Jacques. De la gramatología, siglo veintiuno editores, 2021, ciudad de México, México, p. 92. Echamos mano de Derrida como contraste al concepto hecho por Levinas de lo Otro y la totalidad, conceptos que abiertamente tienen connotaciones teológicas. Ahora bien, Levinas tiene bien en cuenta la diferencia tajante entre los contornos limitantes del existente y el il y a impersonal donde habita. Esos racionalismos clásicos que Derrida menciona son de lo que el propio Levinas quiere liberar a la diferencia. No estamos, pues, comparando el proyecto de Levinas con las corrientes teológicas del cartesianismo a las que Derrida refiere ni tampoco a la fundamentación de una onto-teología fundada en el logocentrismo. En el caso de Levinas, no es que el pensamiento reproduzca la fijeza, o que el alma tenga un acceso intuitivo y presente a la verdad por medio de la memoria, a la manera de como se expone en el Fedro de Platón; en la doctrina de los universales, o en la agencia divina que postula alguien como Nicolás Malebranche, sino que la propia estructura de un existente es dependiente de los otros en la habitación mundana. Lo cual quiere decir que, dentro de la diferencia, la existencia propia depende de una exterioridad suplementaria, el ser humano tiene un contacto existencial con la otredad como totalidad e infinito porque su propia constitución está subordinada al ámbito compartido del tiempo donde todos los existentes acontecen como existencias individuales y como alteridad; la propia constitución del existente es ser otro y vivir para otro.
- Borges, Jorge Luis. Nota sobre (hacia) Bernard Shaw en Inquisiciones/otras inquisiciones, Debolsillo, 2011, Buenos Aires, Argentina, p. 342

